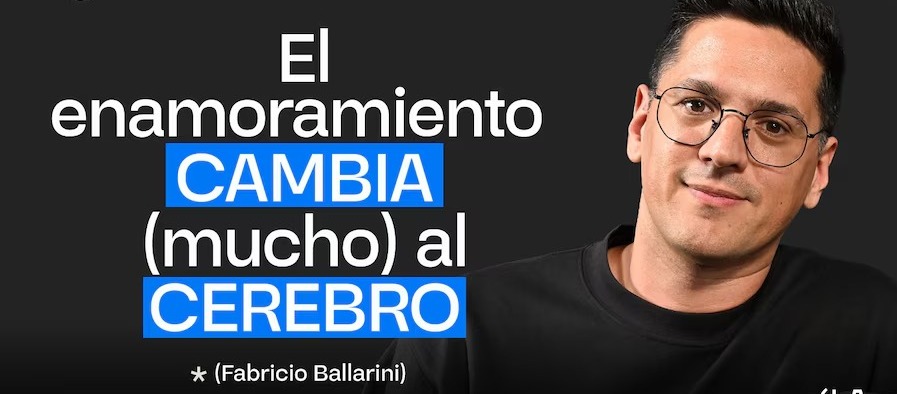
AMOR, MEMORIA Y BIOLOGÍA: QUÉ OCURRE EN EL CEREBRO CUANDO NOS ENAMORAMOS
En un episodio de “La Fórmula Podcast”, el biólogo Fabricio Ballarini analizó conductas del cortejo, el rol de la saliva en la elección de pareja y las etapas químicas del enamoramiento, y reflexionó sobre cómo la cultura moldea la ciencia y nuestras memorias.
El biólogo y divulgador científico Fabricio Ballarini abordó en “La Fórmula Podcast” los puntos de encuentro entre biología y cultura a la hora de explicar por qué nos enamoramos. Señaló que muchas conductas humanas del cortejo comparten rasgos con otras especies —desde señales visuales de “salud” y aptitud, hasta la construcción de indicadores de estatus—, y propuso que el beso funciona como un intercambio de información biológica: en la saliva viajan bacterias y compuestos que podrían influir, de forma inconsciente, en la evaluación de compatibilidad. A la vez, subrayó que la monogamia, extendida en la vida social humana, responde más a normas y valores culturales que a una imposición estrictamente biológica.
Sobre la neurobiología del enamoramiento, Ballarini explicó que los primeros meses activan circuitos de recompensa con alta liberación de dopamina y cambios en la regulación de la corteza prefrontal, lo que ayuda a entender la euforia, la focalización en la pareja y la baja del “filtro” racional característicos de esa fase. Con el paso del tiempo, ese pico dopaminérgico cede y ganan protagonismo sistemas neuroquímicos vinculados al apego y la estabilidad del vínculo, lo que transforma la experiencia subjetiva del amor sin implicar su desaparición. La duración de cada etapa, aclaró, no es uniforme y depende tanto de variables biológicas como de contextos personales y sociales.
Ballarini también invitó a mirar críticamente la producción científica: recordó que durante décadas se difundieron explicaciones sesgadas sobre diferencias entre varones y mujeres o sobre orientaciones sexuales, producto de climas de época y metodologías limitadas. Por eso, sostuvo, es clave evaluar la evidencia con perspectiva histórica y reconocer que la ciencia la hacen personas situadas culturalmente, cuyas preguntas y conclusiones cambian con nuevas técnicas y debates públicos.
Finalmente, el investigador relacionó amor y memoria: los recuerdos no son “grabaciones” fieles, sino reconstrucciones atravesadas por la emoción y por el momento vital en que se evocan. De allí que un mismo hecho pueda recordarse como maravilloso o penoso según el estado afectivo y las expectativas de quien recuerda. En esa línea, destacó el valor de escribir, conversar y compartir historias como prácticas que permiten resignificar el pasado, fortalecer los lazos sociales y cuidar la salud mental más allá del enamoramiento romántico.





